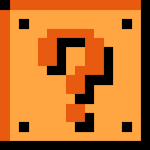Lo que se preguntó Will es si merecía la pena. ¿Cuántas miradas al día era capaz de proyectar sobre la distancia? ¿Cuánto silencio era capaz de musitar sin llegar a abrir la boca? La ciudad estaba triste tal vez porque era lunes y llovía o tal vez porque es extraño que Mayo comience así, lloviendo de una manera tan voraz, o quizá porque la oscuridad volvía hombres lobo a todos los santos y santos a todos los hombres lobo y la multitud andaba por ello revuelta y diluida como un esputo en la baba fangosa de los charcos. No era pronto por la mañana y Will se detuvo a observar, por vez primera en tantas semanas, aquella habitación anónima cuya pintura comenzaba a confundir el color pardo de las paredes con la suciedad. Los grandes azulejos que cubrían el suelo tenían el dibujo de la flor de Lis casi borrado. Will entonces contempló las camas deshechas e imaginó o quiso imaginar los cuerpos desnudos hilvanándose como una noria sin pasajeros o como una antorcha ardiendo pero en la distancia o como dos cuerpos que se besan pero no saben - pero qué hay que saber, se preguntó Will, sino encontrarse. Había un vaso de agua en la repisa junto a la ventana. Un vaso de agua lleno que Will bebió, y sabía a agua destilada y aún sucia, a medicina, a amarga atonía química. Luego se sentó unos segundos en el sillón, junto al ventanal. Pensó en vestirse. Los jeans azules y las tenis converse de color negro. Todavía podía afligirse al recordar las horas junto a James, perdidas para siempre. Sus cuadernos escritos para apaciguar quién sabe si el dolor o la alegría de estar juntos. Las mañanas de Agosto en que bajaban a la costa y se buscaban los tendones y la arena áspera sonrojaba su piel y después saltaban como peces a punto de morir bajo el sol. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? ¿Una semana? ¿Una década? Will miró entonces el armario, abrió la puerta corredera, se sobresaltó al contemplar el vacío sobre el espacio en torno de una caja de zapatos. ¿Dónde estaba su ropa? ¿Dónde estaban sus camisas, las camisas a cuadros, cuadros grandes, simétricos sobre el plano de la tela? Se dio la vuelta y quiso mirar hacia afuera, pero sólo comprobó las gigantescas gotas de lluvia mudándose una y otra vez en liquidez sobre el cristal. Miró de nuevo la habitación y las camas, las camas deshechas, solitarias, tal vez con el olor a muerto aún flotando por entre las sábanas de algodón. Recordó un verso del poeta E.E. Cummings en el que compara la vida con un viejo que lleva flores en la cabeza. Buscó divisar de nuevo algo al otro lado de la ventana: las mismas gotas gigantescas y la misma tormenta sobre las calles anulaban las huellas de humo de los aviones y la altura de los rascacielos. Ya no tenía ganas de salir de aquella habitación que sin embargo no era la suya, así que Will se tumbó sobre una de las camas y pensó en cerrar los ojos y los cerró y pensó en su madre y en el olor a verdura de las mañanas y en el delantal de su madre, aquel delantal con una alcachofa gigante y azul, y pensó que las alcachofas deberían ser así, de color azul, irreales, como en el delantal de su madre. Luego se durmió y se vio flotando sobre una circunferencia que en realidad no era una circunferencia sino un segmento infinito e inconmensurable sobre el que girar, un ejercicio de fe que se repetía cada vez que el sueño le vencía y que tenía también algo de masoquismo ingenuo e irrefrenable.
Al levantarse de la cama, frente al espejo - ¿Pero qué hago vestido de blanco?, se preguntó - lo vio tras de sí, en la última cama junto a la puerta. Era un viejo o un hombre de mediana edad con apariencia de viejo o un fantasma que había adoptado aquella forma humana descompensada y horrible.
- ¿Quién eres? ¿Cuándo has llegado? – le preguntó Will. ¿Duermes aquí? – añadió.
Y entonces el viejo sonrió y miró a Will y arqueó las cejas y volvió a reírse, esta vez con una carcajada intensa y algo estridente que incomodó a Will, y le dijo casi gritando: soy Moisés tras haber vagado cuarenta años por el desierto. Y luego: soy Truman Capote perdido y angustiado en las monótonas llanuras de Kansas. Y luego: soy Giuseppe Verdi masturbándose ante el conservatorio de Milán. Y luego: soy Marguerite Duras buscando un lugar para morir cerca de Saigón. Y luego: soy un antiguo sátrapa cansado y en declive que ha venido a pedir algo de pan. Y luego: soy un poeta francés en un salón de opio que lee a William Blake. Y luego: soy un marica de Sodoma, una puta escondida entre la corte, un mercenario que ha venido a matar. Y luego: soy Courbet pintando El Invierno solo y confundido ante la mañana soleada de Agosto. Y luego: soy el bailarín debutante que tiembla a la espera de su primer pas de deux. Y luego: soy la voz perdida de los indígenas sobre todas las calles asfaltadas de América. Y luego: soy el semblante desairado de Nixon, los ojos astutos de John F. Kennedy y la sonrisa de paleto de Ronald Reagan. Y luego: soy el Tiempo cayendo ahora mismo sobre Lisboa, sobre las casas sin ascensor eléctrico de La Habana, sobre el gran Cáucaso Ruso…
-¡Basta! - gritó Will –y el viejo desapareció o alguien le saco de allí o probablemente habitó dentro de Will para siempre mientras se aturdido se dirigía hacia la amplia ventana que daba a la ciudad. Will se detuvo y comprobó tras el cristal el receso de la lluvia y la claridad a punto de expandirse por la ciudad, haciéndose hegemonía o combate sobre las calles y los parques, sobre los vertederos y los oscuros edificios donde alguien quizás apostara su vida a la ruleta rusa. Porque todo es irremediablemente deleble y fronterizo, pensó Will. Y luego recordó a James y las noches en que planeaban aquel viaje de Quito a Buenos Aires y las noches en que cansados permanecían quietos y desnudos sobre la cama y las noches de aquel agosto en Dublín aburridas pero ordenadamente dispuestas al amor y entonces algo parecido a la muerte vino a visitarle y volvió a Quito imaginado y nunca visto y se vio a sí mismo sobre la cama desnudo y cansado riéndose junto a James y volvió a Dublín en su recuerdo como vuelve un muerto en vida sin codicia de visitar los lugares que murieron con él.
La enfermera iba a entrar en la habitación pero no entró y se detuvo y observó sin cruzar la puerta cómo aquel enfermo recién llegado a un país del este de Europa, delgado, rubio como los inmensos campos de trigo de su país, permanecía de pie e inmóvil como una masa uniforme apenas identificable con la vida. Lo vio bostezar, y pensó en hablar con él mientras permanecía de espaldas frente al ventanal de la habitación casi en penumbra. Parecía que murmuraba algo. Ante la escasa luz, podía intuir su camiseta empapada en sudor. Lo escuchó toser. Entonces el enfermo comenzó a desnudarse lentamente: los pantalones, la ropa interior, la camiseta, al final, y después plegó con cuidado la ropa y la dispuso sobre una de las camas. De nuevo murmuró algo, un nombre en inglés, pensó la enfermera. Vio cómo abría la ventana: la habitación se vació de silencio y el olor a tierra húmeda le recordó la gran tormenta de aquella tarde. La enfermera lo vio retroceder de espaldas frente al ventanal. No pensó en gritar, ni en ir hacia él y agarrarle, ni tampoco pensó en salir corriendo por los pasillos desolados de aquel hospital del barrio sureste de la ciudad para dar la voz de alarma a algún médico, a alguien anónimo capaz de detener el desastre intuido. Ella estaba segura, guardaba para sí una certeza absoluta acerca del destino de aquel extranjero, siempre agradable y educado en el trato, mucho más que otros pacientes cuyas miradas denotan ya una tristeza imposible de sofocar que arde y se expande en la profundidad de sus cuerpos. El extranjero era callado, pero se intuía en él un esfuerzo aún por salir adelante, por agradecer todavía y esperar algo a cambio, como aquella mañana en que le había llamado flor de primavera, quién sabe por qué, acaso porque le recordara a su madre o alguna flor de su país o algún amor adolescente confundido con la pureza en su recuerdo. Le miró en la distancia, estaban tan lejos, pensó ahora la enfermera. Will siempre lo supo. Desde los diecisiete años, puede que desde aquel instante en el jardín nevado de sus abuelos, supo siempre que habría un momento, un solo momento para elegir y decir paf, se acabó. Un momento clarividente, de voluntad limpia como la hoja de un sable. Un gesto apurado hasta el final. Ahí estaba, se dijo Will, mientras las luces parpadeaban haciendo difuso el horizonte de la ciudad. Por última vez contempló el espacio abierto ante sus ojos y pensó en el tiempo y las horas que terminaban y justo en el instante antes de saltar pensó en lo extremadamente fácil que es desvincularse del mundo.
Así pues, regresaron junto al más digno elemento del género humano; el criminal enfrentado a sus jueces; la víctima abandonada a su suerte en las alturas; el fugitivo; el marinero ahogado; el poeta de la oda inmortal; el Señor que había ido de la vida a la muerte; regresaron junto a Septimus Warren Smith…
Virginia Woolf, Mrs. Dalloway